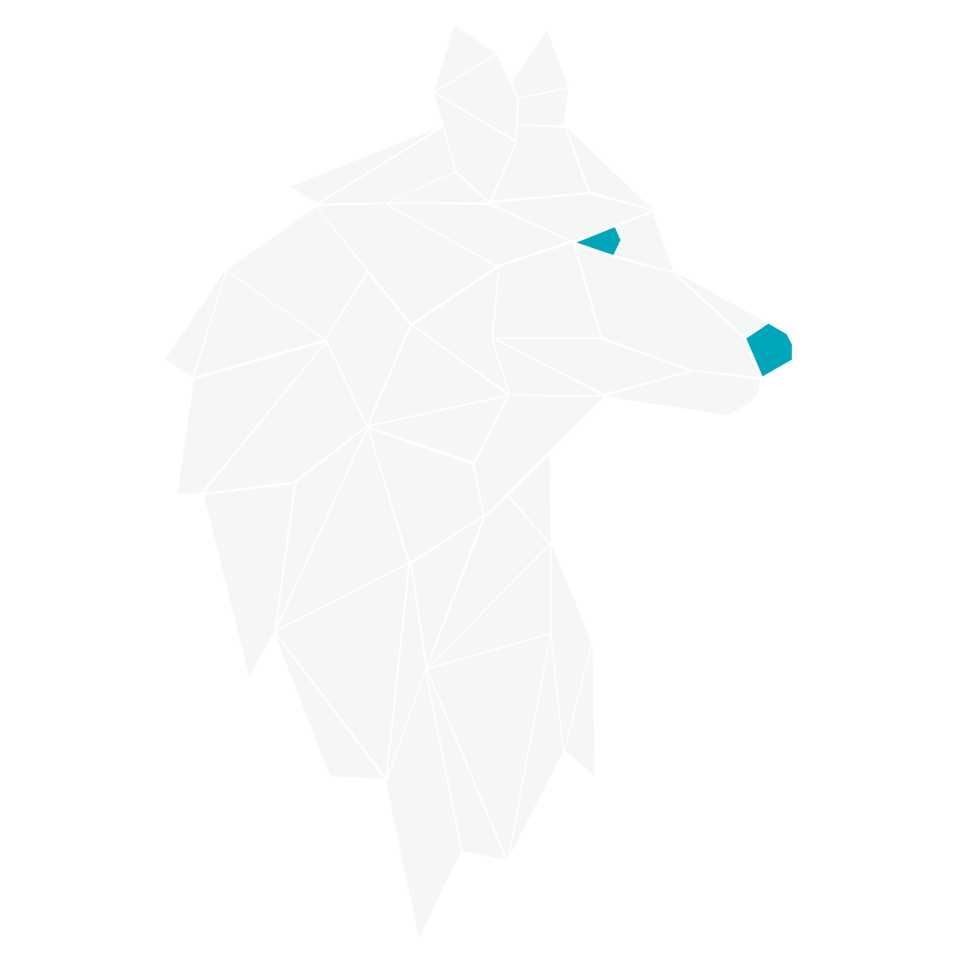La vida es movimiento. Buda lo dejó claro: lo único permanente, que no cambia en la existencia, es el propio cambio. Viajar implica desplazamiento, mudanza de un lugar a otro. ¿Qué puede resultar entonces de la ecuación “vivir viajando”? Inevitablemente, la suma más aventurera: la plenitud de recorrernos internamente como seres que nunca dejan de aprender, madurando con el paso de los años, a la par que en el exterior caminamos el mundo físico, escenario de todas las experiencias.
El viaje es vivir más (ver más, sorprenderse más, conocer más, sentir más). Antiguamente los adolescentes realizaban un rito de paso para inaugurar la etapa adulta de su alma. Consistía en marcharse a solas de la comunidad y el paisaje donde siempre habían habitado para adentrarse en tierras y pueblos desconocidos, sin la seguridad que lo familiar aporta. Esa travesía iniciática les regalaba la vivencia de poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento, visitar parajes inimaginables hasta entonces y confiar en personas que no eran de su clan.
Hoy en día los moldes sociales se han derretido lo suficiente para que una pueda elegir cuándo empezar (si es que no lo hizo) o continuar aquel viaje hacia los tesoros de este planeta, independientemente de la edad. Quizá un giro total en el estilo de vida: “de ejecutivo a trotamundos”, como reza el título del best seller del escritor español Francisco Po Egea, que abandonó su vida moderna en París a los 40 años para encaminarse hacia los Himalayas. O un cambio de empleo que nos lleve al otro lado del globo terráqueo, abriendo una nueva página vital. Desempolvar un auto, ponerlo a punto en el taller mecánico y echarlo a rodar por los caminos con lo indispensable dentro, es otra opción para descubrir si el corazón nómada de nuestros antepasados todavía late en nuestro pecho.
Un vehículo motorizado es el caballo de antaño. Donde el animal equino se detenía para pastar y tomar agua, ahora existen cada pocos kilómetros en las carreteras estaciones de servicio donde reponer el combustible que sostiene la travesía. En Chile les dicen “bencineras”. En Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Venezuela les llaman “bombas”; “grifo” en Perú. Una parada al pie de la autopista y el periplo puede continuar.
Existen tres opciones en la relación del ser humano con el espacio: ser sedentario, nómada o el punto intermedio entre ambos extremos, seminómada. En la actualidad, ese trío de posibilidades está más equilibrado que nunca, dada la amplitud de recursos materiales y la libertad para hacer uso de ellos. Sin embargo, hay una cuarta opción que aúna en una sola forma este triángulo de oportunidades: vivir y viajar en furgoneta (término español) o van (término americano), o en un transporte de características similares. ¿Quién desea sólo un caballo si puede ser un caracol veloz con su casa a cuestas?
Viajando en mi van descubrí que el abanico de alternativas se despliega en su totalidad al disponer de un vehículo amplio (o no tanto) en el que poder dormir, cocinar y almacenar algunos enseres. Un metro y medio de ancho por tres y medio de largo son suficientes para albergar lo esencial del día a día: un lecho donde pernoctar cómodamente; una mesa para comer, escribir o lo que se necesite; un armario para ropa, utensilios de cocina y alimentos; algunas estanterías para objetos que es necesario tener a mano; huecos aprovechables bajo la cama para guardar una cocina portátil, el gas que la prende, sillas plegables, repuestos mecánicos, otra mesa para el exterior, una lona de plástico que protege del sol y la lluvia (además de múltiples empleos), etc. A la vez que mi universo cotidiano se comprimió en ese mini departamento móvil que es mi furgón, las puertas hacia lo infinito se abrieron. Podía pasarme jornadas enteras viajando hacia un lugar lejano si lo deseaba, descansando en cualquier lugar durante la noche y retomando las autopistas con la luz diurna (es decir, ser nómada). También podía decidir anclarme en el jardín de la casa de una amiga por meses, disfrutando de las rutinas sedentarias en buena compañía. Y podía alternar a mi gusto entre ese estatismo y la movilidad, improvisando, como el viento, que se desplaza en plena libertad, dueño de sí mismo.

Antes de tener mi propio furgón-casita, como yo le llamo, seguí durante unos meses a un youtuber que comparte sus reflexiones acerca de la vida sobre cuatro ruedas. En cierta ocasión respondió a la pregunta ¿qué he ganado y qué he perdido al mudarme a vivir a una furgoneta? La sencillez de su contestación aún me inspira los días menos agraciados del tipo de existencia que he elegido. Perdió confort, el placer de un baño caliente, la holgura de disponer de varias habitaciones en un hogar, la cantidad creciente de cosas que pueden acumularse en armarios y cajones. Pero… ¿qué ganó? El mundo. A menudo, tener acceso a las maravillas terrenales y lanzarse al abismo de una senda menos predecible requiere entregar algo a cambio. En este caso, el brillo embaucador de los elementos materiales.
Antes de (re)emprender mi ruta indefinida para conocer sin límite de tiempo los cinco continentes, hace ya más de tres años, mientras en mi interior se terminaba de disolver el miedo a abandonar del todo la cotidianeidad establecida en un pequeño pueblo en las montañas del norte de Madrid (España), asistí a un evento anual de fin de semana: las Jornadas de Grandes Viajes. A este encuentro acuden personas a narrar los muy diferentes modos en que cada cual viaja. Allí escuché el testimonio de la famila Zapp, compuesta por dos adultos y sus cuatro hijos, nacidos y criados en veinte años de andanzas mundiales a bordo de un auto antiquísimo, un Graham-Paige de 1928. Unas palabras de Herman, el padre, terminaron de diluir el temor en mí y me animaron tomar la decisión de partir sin planes de retorno: “¿Quién es más loco: quien persigue un sueño o quien lo deja pasar?”.
Mi van es un vehículo de carga con un motor potente 2.0, japonés, del que todos los mecánicos se enamoran por la efectividad de su funcionamiento. Data del año 1999, lo que lo aleja de la complejidad de autos más modernos, en los que la electrónica está más presente y, por consiguiente, los arreglos son más costosos cuando algo deja de funcionar. Su marca es Mitsubishi, modelo L300, muy utilizado como combi o pequeño autobús en las ciudades de Latinoamérica. Lo adquirí en Córdoba (Argentina), recién llegada por tierra de Brasil, cuando ya me había resignado a no encontrar el vehículo con las características que buscaba (incluido un precio accesible a mi bolsillo) y me había olvidado por el momento de llevar la vanlife que tanto me seducía. Suele suceder que al dejar de perseguir algo con ahínco se manifiesta por su propia voluntad… Apareció anunciada en una página de turistas por América a un precio demasiado tentador. Sus propietarios, una pareja alemana, querían regresar a Europa tras tres años de correrías con ella entre México y Tierra del Fuego. Les estaba costando venderla más de la cuenta y la habían rebajado hasta más de la mitad de su valor de partida. No era ideal por varias razones, entre ellas que la altura del interior no me permitía permanecer de pie. A cambio estaba absolutamente equipada para subirse a ella de inmediato y comenzar la etapa del viaje por carretera.
Aunque sencilla, mi furgoneta dispone de ducha: un gran cilindro de plástico atado al techo exterior y ligeramente inclinado hace que el agua de su interior se deslice para su función higiénica. A su vez, un balde me sirve de inodoro cuando no hay cerca el suelo de la naturaleza para desahogar las aguas del cuerpo. No poseo placa solar para dotarme de toda la energía que consumen mis pequeñas máquinas (computador, teléfono, altavoz). Suelo recargarlas en estaciones de servicio, cafeterías, baños públicos o casas de amigos. En cuanto a la iluminación nocturna dentro del furgón, un par de pequeñas lámparas solares y velas proporcionan la claridad necesaria. Tengo pocos platos: apenas para mí y algunos invitados. Lo que puede servir para al menos dos usos, doble o triplemente se utiliza: un cojín guarda dentro un saco de dormir, y otro acoge el mosquitero; una tabla de madera sirve tanto de asiento como para preparar almuerzos; en un recipiente se lava la ropa y después se transforma en almacén de zapatos. Cuando los sueños se vuelven reales, la realidad se llena de nuevas ideas…
Las tres hermanas que me invitaron a aparcar en su terreno frente a la playa, la dueña de la tienda que nunca salió de su región, el abuelo que me enseñó a cambiar sin esfuerzo una llanta y el joven que limpia los cristales delanteros de quienes esperamos a que el semáforo vuelva a ponerse verde, todos recordaron, al conocerme, que la vida puede ser diferente, pintarse con colores distintos. Cumplir sueños es contagioso. Alguien también me contagió.